Teorías de la interpretación
Problemáticas de lo paupérrimo
¿Cómo acaso es posible metodológicamente resolver la cuestión comunicológica y evitar, a la vez, su reduccionismo lingüístico?
El legado post-estructuralista
en el discurso político contemporáneo
Alcance, complicidades y limitaciones de la llamada filosofía post-estructuralista
El presente artículo está inspirado en la lectura de French Theory, libro firmado por François CUSSET recientemente publicado en España. Su objeto se centra en analizar, al hilo de esta obra, la corriente filosófica post-estructuralista (que identificaremos sin duda abusivamente con la noción de postmodernidad), desde una perspectiva sociológica y teórico-política. Nuestra trayectoria mostrará cómo se ha producido la difusión de una serie de propuestas etiquetadas bajo la expresión de French Theory, enlazando tal fenómeno con el uso político que ha tenido o tiene todavía. En este recorrido nos detendremos tanto en los efectos que la perspectiva post-estructural ha suscitado en los campos estético, cultural, académico y social, como en las reacciones adversativas que ha originado. Finalmente aventuraremos un diagnóstico que ubique las resonancias prácticas de la French Theory dentro del tablero ideológico-político contemporáneo.
La dificultad intrínseca al presente análisis radica en la falta de distancia histórica respecto a la llamada corriente post-estructuralista, además de en la carencia de unidad doctrinal de la misma –problemas en cierta medida entrelazados. En este sentido, una de las cuestiones centrales a resolver consiste en delimitar cuál sea el significado que cabe otorgarle a la expresión French Theory para, a continuación, calibrar hasta qué punto podemos considerar las propuestas enunciadas por los post-estructuralistas como parte del pasado. Pues si bien las repercusiones sociales que produjeron en Estados Unidos parecen haberse aplacado a principios del siglo XXI, ello no resulta tan obvio por lo que respecta al continente europeo, ni al caso español en particular. Nuestro objetivo, en fin, está informado por el afán de esclarecer qué grado de legitimidad cabe asignarle a una corriente de estirpe lingüístico-literaria cuya modulación teórico-política ha contribuido –y tal es nuestra tesis– a incrementar la confusión ideológica e incluso el bloqueo ético en el que nuestras sociedades se encuentran.
I. Aproximación al estructuralismo
Como tarea previa, pues, se ha de abordar la dificultad que implica dotarle de unidad a un supuesto corpus post-estructuralista del que por antonomasia carece. No obstante, remontándonos a la fuente estructuralista de la que bebe, podemos detectar un tronco común desde el que contemplar a la French Theory{1}. Surgido de las investigaciones lingüísticas de principios de siglo debidas a Ferdinand de SAUSSURE, el estructuralismo se levanta como una metodología a medio camino entre la tradición fenomenológica y el positivismo científico. Articulándose a partir de un tratamiento opositivo de la Langue que, frente al Habla en ejercicio, se ocupa de la reconstrucción a escala formal de las regulaciones lingüísticas, el estructuralismo parece escorado de entrada hacia un planteamiento idealista de la realidad, en tanto aspira a hallar una dimensión de sentido superior a la verdad científica. La división crucial desde la que se desencadenan las distinciones restantes es la que opone el significado del significante (o sonido) [recuérdese que la "huella psíquica" no la redujo F. de SAUSSURE a cuestión fisiológica], volcando la clave explicativa del análisis estructural en este último. Más allá de las convenciones semántico-pragmáticas del significado, sólo es posible llegar a él –se supondrá– a través de las reglas previas de composición del significante. Es decir, el nudo del sentido estribará en el proceso mediante el cual lo acústico pasa a ocupar una posición en un sistema fonológico. La doble articulación del significante en un plano semántico (donde se encuentran los monemas o unidades significativas elementales), y otro plano fonológico (lugar de los fonemas o unidades distintivas elementales), daría cuenta de la importancia del sistema estructural. Los fonemas en sí son insignificantes y su mera característica es la de abrir haces de rasgos distintivos que tan sólo se determinan (significativamente) una vez precisada las relaciones de posición que guardan en un sistema{2}. Por lo demás, también el significado está doblemente articulado, como resulta de descomponer el monema de partida en los llamados sememas que, en tanto unidades semánticas, se encuentran a su vez inmersos en un horizonte semántico desde el que se definen. Nos resistiremos en este trabajo a escudriñar las implicaciones [que] de ello se deriva.
El análisis estructural funda una ciencia –la semiología– que, al ocuparse de los sistemas de signos, es susceptible de desbordar el campo lingüístico, pasando a colonizar otras áreas de conocimiento, supuesta la superioridad inherente del lenguaje sobre cualquier otro sistema de signos: se puede describir el lenguaje sin describir la sociedad, pero no al revés. Precisamente de esta conclusión se desprende un primer abuso. En primera instancia, el giro lingüístico característico de la filosofía del siglo XX –tributario de dicha tesis–, corre el riesgo de caer en un reduccionismo lingüístico al otorgarle primacía al orden verbal, si es que se llega al punto de restringir las acciones humanas a actos del habla o del lenguaje. A su vez, no debemos olvidar cómo al tomar de la lingüística su modelo de análisis, el método estructuralista conecta con las tesis de W. von HUMBOLDT, quien sostuvo ya a finales del siglo XVIII que el lenguaje es condición necesaria para el pensamiento y, más aún, que el leguaje cumple, junto con la percepción y conceptualización, un rol nodal en el proceso psicológico de constitución del pensamiento, siempre previo al social. Lo peligroso es que esta consideración del lenguaje, como instrumento cognitivo antes que como sistema de comunicación, estaba fundamentada en Humboldt en su concepción relativista del mismo, que sume la categorización de la realidad a la relación con el entorno: la hipótesis recurría al cabo a la noción carácter nacional que, en algunas de sus interpretaciones, llegaría incluso a determinar la dimensión lingüística. Aunque el romántico alemán no dudaba de la existencia objetiva de la realidad, una vez abandonado el plano sensible esta quedaba diluida. Así, tal concepción tuvo su eco en el siglo XX en las obras de E. SAPIR y B. L. WHORF, el primero de los cuales situaba al lenguaje en un nivel ontológico supramaterial, irreducible a la constitución neurofisiológica del ser humano. Estas alusiones nos ayudan a contextualizar el estructuralismo en tanto que –al contrastar tanto con el idealismo apriorístico de la sensibilidad como con la tesis chomskiana de la gramática universal, común a toda lengua–, explican la génesis del relativismo cultural.
Tras su implantación en el campo del lenguaje, el éxito e inmediata propagación del estructuralismo en las ciencias humanas no se hizo esperar, tal y como lo avala el nacimiento de la Antropología estructural de mano de Lévi-Strauss –éxito de notables consecuencias para el tema que nos ocupa. En efecto, presuponiendo que cabe descifrar las diferentes manifestaciones humanas en clave lingüística, LÉVI-STRAUSS se ve impelido a equiparar la estructura de distintos pensamientos y culturas, llámense salvajes o civilizados. Sumergido en la búsqueda de aquel código formal común que, bajo múltiples combinatorias, anda tras de las diversas configuraciones mítico-sociales con que nos topamos en el mundo, su enfoque desplaza el rol del sujeto, en tanto elemento dependiente de la función que cumple de un sistema, a un plano irrelevante en la acción social. Obsérvese que su defensa de la alteridad de las estructuras socio-culturales que presiden sus análisis antropológicos no es estrictamente anti-humanista, por cuanto no resulta incompatible con un universalismo que busca la verdad del hombre en «el sistema de sus diferencias y de sus propiedades comunes» –un humanismo, eso sí, de la diferencia. En rigor, a juicio de LÉVI-STRAUSS, el campo de acción de los estudios estructurales ha de restringirse al ámbito de las matemáticas, la música y los mitos, siempre que entendamos que además de una estructura formal, todo lenguaje posee un sistema de sonidos y un sistema de sentidos. Por descontado, el alcance de la corriente acabaría desbordando dichos límites, tomando un signo marxista (en ALTHUSSER), psicoanalítico (con LACAN), sociológico (Talcott PARSONS) o propiamente filosófico, como enseguida comprobaremos, a través del pensamiento de la diferencia. Resulta en todo caso curioso constatar cómo un enfoque, como es el estructural, que busca formalizar las regularidades de un sistema privilegiando el enfoque sincrónico, pasó a aplicarse como prisma para explicar las razones de la transformación e incluso emancipación social{3}.
Además de convertirse en una metodología propia de las ciencias humanas, el programa estructuralista apuntó asimismo hacia el estudio (semiológico) de los signos no-verbales que interceden en los procesos de comunicación. Pero más allá de las cuestiones que se suscitan ante las relaciones que se dan entre la lengua y los significantes no lingüísticos –pero sensibles de los signos (táctiles, visuales, etc.)–, lo que interesa considerar es la naturaleza convencional (no natural pero tampoco enteramente arbitraria) que en todo caso media entre significante y significado, vínculo que se produce por la prioridad del «hecho del habla». Pues bien, precisamente si dejamos de lado el estudio pragmático a que el habla nos lleva, y se abunda en cambio en las infinitas posibilidades semánticas que potencialmente posee un significante antes de componer un sentido, entramos en la dimensión de los análisis post-estructurales, así como en la antesala de la intrigante noción de rizoma. En esta línea, el proceder deconstruccionista cobra vida: deteniéndose en las ilimitadas posibilidades intensionales de un signo antes de otorgarle sentido –mas sin acabar de asociar un significado a un significante–; y vinculando la escritura, no al habla –en donde el signo toma sentido–, sino a las suplencias que surgen por los excesos connotativos de un significante sin referente tanto como a las ausencias que este inyecta en todo texto. La sospecha ante la adecuación convencional entre significante y significado disloca entonces el contenido manifiesto de cualquier lectura, introduciendo la suspensión de las dualidades o distinciones opositivas habituales que estructuran sistemáticamente al lenguaje. Esta práctica (o «perversión hermenéutica», como la llama José Luis PARDO [siendo la hermenéutica la tematización última de una operatoria investigativa que interpreta la metodología de una teoría, para comprobar que resuelve el problema que trata]) coloca a la indeterminación en el primer plano interpretativo, desbordando radicalmente toda concatenación lógica, toda institución de sentido y manteniendo únicamente a salvo una recurrente necesidad de diferenciación respecto del orden discursivo racional. Precisamente, una de las ambiciones del presente artículo consiste en medir el alcance que ha supuesto deslizar este tipo de interpretación de textos al análisis de la sociedad.
Como se ha insinuado, la premisa del ejercicio deconstructivista reside en el desdén a la convención social que enlaza al significante con el significado, incurriendo a la postre en una imbricación –esta vez realmente sospechosa–, entre la dimensión semiológica trascendental, que expresa las condiciones de posibilidad del sentido, con el plano semiótico empírico en el que transcurre la Parole. Evidentemente, este gesto incorpora el presupuesto que privilegia la dimensión lingüística del pensamiento, suponiendo de hecho otra vuelta de tuerca más. Recordemos que la perspectiva derridiana arrancaba cuestionando la teoría idealista del significado de HUSSERL que, según la óptica fenomenológica, pretendía resguardar la interpretación de la realidad en la esfera de una conciencia pura pre-lingüística, previa al lenguaje{4}. Frente a la primacía de una voz que, asumiendo el papel del habla, juega metafísicamente a sugerir presencias plenas del ser –entrevistas a través de intuiciones originarias–, DERRIDA antepone el lugar de la escritura que, como imagen de la ausencia (ausencia de lo que estaba presente en el origen), desencadena al signo de su sometimiento al significado. Y, lejos de detenerse en ello, extiende las implicaciones de su apuesta, convirtiendo a la escritura en la instancia que mejor cuenta puede dar de lo real. Lo crucial para nuestros intereses no es subrayar que tal irrupción venga acompañada de un potente instrumental analítico-deconstructivo capacitado para mostrarnos los desordenes de todo texto, sino que la escritura acabe erigiéndose como condición de posibilidad del lenguaje. Pues si toda experiencia se entiende como experiencia lingüística, se sigue que serán las propiedades de iterabilidad y differance intrínsecas a la escritura –emancipando al signo de su contexto y haciendo diferir por razones internas al propio texto su comprensión presente a un momento ulterior–, las que articulen nuestra relación con el mundo, toda vez que «no hay nada fuera del texto».
En último término la propuesta derridiana no implica la negación del mundo exterior. De hecho, su pensamiento de la differance resulta mucho menos esencialista –al cuestionar sistemáticamente cualquier género de identidad– que el estrictamente estructural. Otro tanto cabría decir de la obra de DELEUZE, algo más distanciada del aparato conceptual estructuralista. Ello se debe a los motivos implícitos en los que este autor reincide –sobrepuestos a la dificultad que supone reexponer un pensamiento explícitamente decidido a no dejarse apresar. Y es que a través de una concepción constructiva de la verdad, deudora de su crítica al dogmatismo inserto en el método dialéctico y el trascendentalismo platónico, se constata la voluntad de esbozar una ontología plural y materialista, positiva al cabo, que recupera para el análisis filosófico el aspecto temporal y diacrónico de los acontecimientos de la realidad. Tal concepción, no tanto de «lo que hay» sino de «lo que va habiendo» –tomando la repetición y la diferencia como conceptos conjugados– neutraliza aquella noción reproductiva de la identidad como retorno a un estado previo que siempre permanece. Así, más que cancelar el método dialéctico, esta conclusión pulverizaría a nuestro parecer el idealismo hegeliano que se halla en la base de la políticas del reconocimiento. De ahí que, curiosamente de nuevo, la llamada ontología de la diferencia bloquee toda lectura de las esferas culturales en clave diferencialista. Otra cuestión será reintroducir a Deleuze en la estela post-estructural a raíz de su tendencia libertaria, es decir, debido a la recuperación que del rol de la subjetividad hace como instancia confrontada a la apropiación que «el poder» ejecuta de los acontecimientos que la realidad va segregando, fabricando regímenes de sentido que fundamentan una producción determinada de verdades{5}. O bien, llevar tan lejos la sospecha de la noción de identidad que se llegue incluso a poner en entredicho su sentido matemático-formal (de donde procede realmente el concepto en tanto agrupa las condiciones operativas de reflexividad, transitividad y simetría). En cualquier caso, el problema radica en que, cara a su recepción, ciertas tesis de DERRIDA o DELEUZE inspiren un paradigma epistemológico relativista, sobre todo si aparecen combinadas con el pensamiento foucaultiano (resultado del cruce entre la arqueología del saber y la genealogía del poder, hasta interpretar todo producto humano bajo el prisma de la voluntad de poder), convenientemente sazonado con la reducción del concepto de verdad a meros dispositivos o contructos sociales y el correspondiente decreto de invalidez al metarrelato ilustrado de un LYOTARD, o el concepto de simulacro en BAUDRILLARD. Justamente a tal aglomeración obedece la etiqueta de French Theory.{6}
Conviene insistir, antes de entrar de lleno en los resultados a que tal conglomerado conduce, en que el rasgo post-estructuralista que más nos interesa reside en las repercusiones implicadas de la traslación filosófica y política que plantea aquel desdén lingüístico a la convención –de entrada ilegítimo al confundir como vimos el plano trascendental con el empírico. Por de pronto, una deriva filosófica no resulta pertinente en tanto descuide la perspectiva diacrónica (no estructural sino genética) que anda tras la constitución significante-significado. Así como la repetición en el tiempo (de una convención en nuestro caso) es susceptible de generar diferencias, a su vez es lo que hace que estas logren cuajar (sin lo cual las diferencias no podrían percibirse), usualmente en virtud de una funcionalidad que las hacen dignas de conservación; en este sentido cabría incluso suspender el supuesto de arbitrariedad de las convenciones, para pasar a interpretarlas como racionales. Por otro lado, el cotejo con la fenomenología no sería, desde un punto de vista materialista, tarea primordial, puesto que el significado de los signos, más que remitir idealistamente a una conciencia pura, «no puede ser entendido más que como resultado de un proceso de condicionamiento de reflejos neuronales»{7}. Evidentemente, nuestra tesis obedece ya a un cambio de enfoque que se resiste a encontrar instancias de sentido que pasen por encima de la realidad material. No obstante, el que se considere que nuestra conciencia depende de un contexto cognitivo que pone en relación el signo con un sistema de conceptos y un trasfondo cultural no contradice –sino que se complementa– con la hipótesis según la cual los procesos cognitivos perceptuales y conceptuales, mediante los que se traduce sensorialmente la realidad, configuran evolutivamente un lenguaje doblemente articulado en cuyo soporte biosomático –el cerebro humano–, ya «viene hereditariamente programada la posibilidad de la comprensión»{8}. La actividad mental, en términos estrictamente materialistas, quedaría por tanto reducida a procesos neurofisiológicos expresados por el lenguaje{9}.
Estas precisiones nos devuelven al terreno más mundano de la controversia posmoderna suscitada a partir del affaire Sokal, en la que se puso en juego la credibilidad de la corriente. La polémica encuentra su precedente en el desencuentro entre SEARLE y DERRIDA fechado en 1977, desencadenado en torno a la discusión sobre los límites de las reglas del lenguaje –sujetas al orden de la lógica para el primero (sin menoscabo desde luego del «giro pragmatista» que le distingue), o bien susceptibles de violentarse o abrirse, para el francés. Pero fue con el asunto SOKAL cuando precisamente quedó demostrado hasta dónde podía llegar el dislate que, en nombre de un relativismo cognitivo radical, suponía rechazar la operatividad de la racionalidad científica. Y, por ende, los resultados contrastados de ciencias como la biología contemporánea, que hace del hombre una especie delimitada genética y evolutivamente{10}. Más allá de la anécdota en sí, que revela lo fácil que resulta en el ámbito de las humanidades renegar de la existencia de un mundo exterior independiente al observador, la polémica puso sobre el tapete el efecto moral de una tal actitud, al desdeñar –y a eso vamos– el establecimiento de un espacio público regido por las normas de la comunicación racional como marco común de resolución de conflictos. Otra consecuencia moral relacionada con este desapego a lo fáctico estriba paradójicamente en la deificación del hombre, por cuanto reabsorbe los atributos de aquel Dios pletórico que no se halla sujeto a prescripciones morales: Dios no quiere lo bueno, sino que algo es bueno porque Dios lo quiere. Al margen de su conexión con el protestantismo{11} o incluso con la caracterización nietzscheana del superhombre, esta interpretación enlaza con las repercusiones quizá menos inicuas que pueden contemplarse en el campo artístico. A la descontextualización del signo operada en las vanguardias –paralela a la que acontece en la lingüística– se le añade la pose individualista mediante el cual crear arte está al alcance de cualquiera. Volveremos más adelante sobre ello.
II. Confluencias franco-americanas
Llegados a este punto es momento de retomar el libro de CUSSET a fin de valorar a treinta años vista la herencia del post-estructuralismo francés. Dejando de lado la cierta complicidad que mantiene el autor en relación a sus aportaciones, el texto posee la virtud de tratar a la French Theory bajo el ángulo de la sociología del conocimiento, señalando cómo la deformada lectura a la que han estado sujetas las tesis de los post-estructuralistas corrió pareja a su buena acogida en los campus universitarios estadounidenses. La cuestión de fondo que de entrada cabe hacerse es la de hasta qué punto puede hablarse de malentendido, toda vez que el terreno propicio actuó como caldo de cultivo para hacer prosperar la semilla. Es más, ¿no resulta la descontextualización USA de la French Theory buena prueba de los postulados teóricos que ella misma encierra? A todo ello no es ajeno el propio CUSSET, cuyo trabajo posee el atractivo añadido de incorporar un análisis histórico del desarrollo de la Universidad en Estados Unidos como institución social sujeta en este caso a dos lógicas contrapuestas, una generalista (o humanista), y otra más tecnificada, a raíz de la progresiva especialización del saber –dinámicas opuestas conectadas además con una mayor o menor mercantilización de la propia institución. A la creciente segmentación de disciplinas se le sumará paralelamente una profusa discusión academicista en torno a la depuración de los métodos pedagógicos, de cuyas redes tampoco escaparán las interpretaciones que se hagan del post-estructualismo. Si bien aquí de nuevo habremos de preguntarnos sobre la parte de responsabilidad que quepa adjudicarle en el florecimiento de tales discursos meta-educativos, abocados al absurdo cuando, en palabras de Hannah ARENDT, llegan «al punto de independizarse completamente de la materia a enseñar»{12}.
En cualquier caso, la exportación intelectual francesa, tal y como nos la va desgranando CUSSET, puede rastrearse desde el primer tercio del siglo XX, de mano de la vanguardia surrealista, la escuela historiográfica de los Annales (merced al hincapié puesto en los contextos ideológico-culturales), o, ya tras la II Guerra Mundial, a través de la filosofía existencialista{13}. Pero será en los departamentos de literatura donde, desde el interior de las universidades, mayor sea la susceptibilidad a recibir tendencias del exterior. Y ello en consonancia con el hecho de que, tal y como nos precisa el autor, la literatura es el ámbito en el que se definen y resguardan los contenidos patrióticos de la sociedad{14} –factor de refreno a la galopante profesionalización de las universidades. De ahí que le resulte imprescindible detenerse brevemente en la corriente predominante en los estudios literarios inmediatamente anterior a la avalancha francesa: el New Criticism. Entendiendo la lectura como aproximación interna al texto, el New Criticism considera toda obra como un sistema estable y cerrado, marginando las intenciones o la biografía del autor, así como los componentes emocionales y subjetivos que el texto desprenda. Este modo intransitivo y descontextualizado de concebir el lenguaje enlazará con ciertos presupuestos post-estructuralistas, si bien tal escuela no alcance a asumir las innovaciones contraculturales que comienzan a sucederse desde mediados de siglo. Realmente, el hilo de continuidad que une ambas corrientes acaba localizándose en su marcada despolitización, cuenta habida del ambiente anarcoide en el que fragua el post-estructuralismo –la atmósfera juvenil setentera, a medio camino entre el experimentalismo esteticista y el mundo estrictamente académico, amparado en un discurso de tintes post-políticos, por no decir apocalípticos, poco o nada movilizado. De hecho, consideramos que no es posible comprender el rumbo más combatiente que, a su particular modo, toma la corriente post-estructuralista en los ochenta, olvidándonos de su génesis, más que tibia en términos políticos. Sea como fuere, el paradigma narrativo que envuelve entonces a la academia, interpretando todo discurso como si fuesen relatos, se consolida institucionalmente infectando desde dentro a las ciencias humanas –desde la historia al derecho, pasando por la pedagogía, los film-studies o incluso la teología–, o bien abriéndose directamente a la proliferación de un amplio repertorio de nuevas disciplinas: los ya célebres Cultural Studies.
Se mencionó anteriormente cómo, con el paso de los años, las ciencias de la educación fueron adquiriendo presencia creciente en el ámbito universitario estadounidense. Creemos ahora indispensable subrayar con CUSSET el aspecto pedagógico que compete a la French Theory para comprender su ulterior instrumentalización en las políticas del reconocimiento. De esta manera entramos ya de lleno en el capítulo de las aplicaciones prácticas de una filosofía llamada a cumplir un pintoresco papel político. En efecto, la cuestión pedagógica no resulta gratuita toda vez que apreciemos cómo la crítica al eurocentrismo y, ya puestos, al «imperialismo epistémico», prepara denodadamente el terreno a las reivindicaciones multiculturalistas. Poniendo en solfa la autonomía de la razón, la lógica de la representación, el rol del sujeto cognoscente e incluso el propio valor del conocimiento{15}, las sospechas post-estructurales inciden en tal grado en el aspecto crítico de la educación –así como en las potencialidades creadoras del estudiante– que llega incluso a distorsionarlo, banalizando de paso valores educativos tradicionales tales como la disciplina o el uso de la memoria{16}. Situada en el vértice de sus flexiones epistemológica y sociológica, la infiltración postmoderna en el ámbito de la enseñanza –vía Cultural Studies e introduciendo asimismo métodos motivacionales y lúdicos de cariz psicologista y afectivo-emocional–, resucitará en la esfera política la componente sentimentalista de cuño romántico, reeditada ahora sin complejos bajo el impúdico nombre de «sentimiento de pertenencia identitaria». Resulta indiciario el vinculo recalcado por CUSSET entre el auge de las reivindicaciones identitarias y la oportuna segmentación de las técnicas de marketing en grupos afines, estableciéndose un marco en donde, como señalaba BOURDIEU, aun refiriéndose al campo artístico, pugnan «marcas» en lucha por el reconocimiento. Obviamente, el origen de la pujanza de los Cultural Studies y de las políticas del reconocimiento no se restringe a una de las dispares líneas de investigación abiertas por la French Theory. Desde la teoría política, el multiculturalismo encuentra su más elaborada fundamentación en la obras de Charles TAYLOR y Alasdair MacINTYRE. Partiendo de una visón sustantiva de la moral (o ética de la autenticidad), en el que la noción de bien ocupa un lugar privilegiado, la comunidad –entendida como bien en sí misma y horizonte de significación compartido–, constituye el marco referencial de la identidad de sus miembros. Consecuentemente, su posicionamiento postula el reconocimiento de los derechos colectivos de los grupos partícipes en cualesquiera sociedad política (igualmente valiosos) e incluso la idea de la reclamación de una ciudadanía diferenciada que articule garantías especiales para las minorías oprimidas. Curiosamente, según la voluminosa obra de TAYLOR Las fuentes del yo, el concepto de identidad se levanta agustinianamente desde las profundas interioridades de cada cual hasta reencontrarse y autoafirmarse ya en la modernidad (un poco al modo hegelinao) en el seno de la comunidad. Esta concepción enlaza indefectiblemente con el romanticismo expresivista que, rompiendo con el paradigma imitativo-representacional, toma la expresión del genio creador como explicación del arte. Las coincidencias idealistas de esta corriente comunitarista con la French Theory no parecen causales, si bien su interconexión sea más bien de tipo coyuntural. De hecho, los Cultural Studies, se originaron en el seno de un neomarxismo británico preocupado por los efectos hegemónicos de los medios de comunicación y de la mercantilización del entretenimiento en la cultura popular. De ahí pasaron a Estados Unidos a centrarse meramente en el análisis semiológico de la llamada pop culture, avalados por el aparato retórico de la French Theory. Y, lo que es más importante, coadyuvando durante los ochenta a la emergencia de un espectro de disciplinas que, igualmente impulsadas por el comunitarismo, recurren al lenguaje post-estructuralista, afanándose en rehabilitar el papel político-cultural de diversas minorías (étnicas) marginadas por la historia.
Sin ánimo de menoscabar sus objetivos, se hace preciso señalar cómo dichos estudios arrastran en parte la debilidad del enfoque de partida, manteniendo un tipo de denuncia semiológico, fragmentado y descoordinado en su conjunto, y envuelto en la ambigüedad de una crítica abstracta a la autoridad que nivela el estatus del actor político al del autor literario. O lo que es peor: llevando el revisionismo hasta el extremo de conformar un esencialismo de signo inverso, desoccidentalizando los conceptos y descanonizando los textos al punto de desacreditar como imperialista (si es que esto supone desprestigio alguno) todo producto cultural masculino blanco. Como nos recuerda CUSSET uno de los problemas de fondo radicaría en que, para resultar efectivas, las nuevas reivindicaciones sociales o incluso tercermundistas han de hacerse cargo del programa racional ilustrado, tan denostado apriorísticamente. Tal es el caso de los Subaltern Studies, de emergencia paralela al proceso de descolonización de la India, cuya interesante incursión en el ámbito de los grupos cognitivamente alienados (ignorantes de su propio papel político), todavía está en vías de consolidar su discurso. Ahora bien, permítasenos dudar que la vía hacia el terreno de acción real consista en arrancar «los significantes políticos reguladores de su campo de referencia y representación»{17}. No es cuestión siquiera de parar mientes en dicha fundamentación, puesto que con tal terminología ¿qué clase de colectivo va a entender los motivos para su movilización? Pero aprovechemos la mención a Gayatri SPIVAK para detenernos en la corriente feminista, tomada como ejemplo del estado conceptual en que se encuentran estos Studies. Por de pronto en este caso la cuestión a tratar no es ni identitaria, ya que se comprenderá fácilmente que «la identidad de la mujer no es la identidad del ser amerindio»{18}. Lo relevante en cualquier caso es constatar cómo ya prácticamente desde sus inicios la propuesta feminista se encuentra escindida en dos ramas: una más radical y separatista, que sostiene la alteridad de los destinos biológico e histórico de hombre y mujer (basados en conceptos previamente delimitados); y otra de corte construccionista, que desestima las diferencias para, a renglón seguido, pasar a suspender toda determinación de estirpe sexual. Guardándonos para mejor ocasión un comentario sobre el primer tipo, podemos reparar, como insiste CUSSET, en la influencia foucaultiana sobre el segundo tipo de feminismo, ante todo debido al concepto de biopolítica. Conectando las estrategias propiciadas por un determinando régimen de sexualidad (hetero-monógamo) con la regulación demográfica y la gestión socioeconómica de los Estados, la mujer acapara una carga explicativa nodal. Pero igualmente relevante –y a eso íbamos– es detectar la sombra derridiana en el feminismo anti-esencialista de SPIVAK. Alumna de Paul de MAN, traductora e introductora en Estados Unidos del pensamiento de DERRIDA, vincula la lucha feminista a la lucha de clases y las reivindicaciones post-colonialistas, rehabilitando en parte la noción de sujeto histórico –sujeto levantado, eso sí, de entre el desigual juego de fuerzas esparcido en el interior de los textos. Explícitamente nos encontramos aquí con aquel curioso ejercicio de descifrar los conflictos socio-políticos (y de género, en lo que nos ocupa) desde el mero material lingüístico. Aún más pintoresca resulta la deriva de Donna HARAWAY, cuyo antiesencialismo radical la descolgó finalmente del feminismo recuperándola para la ciencia (ficción) de los cyborgs, temática que, desbordando las categorías de sexo, raza o clase, postula el advenimiento de un ser maquínico liberado de ontologías naturalistas.
La impregnancia de la French Theory desbordará el recinto de los campus para extenderse a ciertas costumbres sociales y muy particularmente al mundo artístico –pese al aislamiento, apuntado por CUSSET, en que se mueven los círculos universitarios estadounidenses con respecto a la vida profesional. Y es que, aun tratándose de otra tergiversación sobre el malentendido de origen implicado de la recepción americana, no es completamente ilícito responsabilizar en parte al post-estructuralismo del asentamiento de esa práctica que llamamos lo Políticamente Correcto, sistema de signos verbales y gestuales tanto como de costumbres, orientado a no herir ningún tipo de sensibilidad minoritaria. Como es sabido, tal actitud entronca institucionalmente con las políticas de la «affirmative action» o discriminación positiva, modulación étnica de la fundacional igualdad de oportunidades, base de la ética yanqui. En este punto, el autor se hace eco de los excesos que pueden acarrear tales medidas así como de la ridícula pose a la que conduce el estricto sometimiento a lo Políticamente Correcto. No obstante la frivolidad del caso, el asunto adopta una controvertida dimensión, observado bajo la óptica de la reacción conservadora. Efectivamente, el movimiento neoconservador, completamente amueblado ya en los mismos setenta, cobra un ímpetu decisivo a partir del debate nacional suscitado por la pujanza del pensamiento comunitarista, junto al medroso lenguaje que le acompaña. Más allá de su reflejo mediático –propulsado a raíz del escándalo que provocó el descubrimiento del pasado nazi del derridiano Paul de Man– es significativo mencionar la acumulación de títulos que desde entonces vituperan las consecuencias de la predominancia de la French Theory en la vida cultural estadounidense: Allan BLOOM, Dinesh D’SOUZA, Roger KIMBALL y un largo etcétera cargan contra las amenazas hacia la meritocracia, la cohesión social o, ya directamente, hacia la libertad de expresión, la democracia y la entera cultura occidental que aquella representaría. CUSSET no olvida recordar la necesidad perentoria en los ochenta de propagar un discurso que justifique los recortes de subsidios a las universidades públicas. También nos recuerda el factor anti-intelectualista con el que un BOURDIEU explica tal hostilidad, comprensible en un país de valores tradicionales, claros y sencillos. Pero el fenómeno ni se reduce a una simple corriente pasajera ni se limita al interior de las fronteras estadounidenses. Dado su talante antagónico en relación al post-estructuralismo, detengámonos brevemente en él.
III. La reacción neocon
Desde luego, el alcance sociológico del neoconservadurismo no es menor, hasta el punto que cabe interpretarlo como indiciario mismo del posmodernismo, toda vez que este se entienda ahora como contramodernización reaccionaria. Tal es la tesis de Enrique GIL CALVO, quien nos ofrece tres modos para comprender la postmodernidad{19}: como hipermodernización, o continuación presente de una modernidad pautada en la actualidad por los avances tecno-científicos; como antimodernización, que pone en duda las nociones del sujeto, representación o progreso (en línea con cómo se entiende en el presente artículo); y como contramodernización, en tanto dos instituciones premodernas vuelven a ocupar el primer plano político-social: la religión y la guerra. Bajo las coordenadas de esta última lectura, a la que Gil Calvo concede primacía, encajaría la revolución neoconservadora. Pero, ¿cuáles son sus bases? Como su nombre indica el llamado neoconservadurismo supone una reformulación del pensamiento conservador, al que no sin razones se ha hecho coincidir con los postulados de la Nueva Derecha –liberalista en lo económico y tradicionalista en lo moral. CUSSET detecta sus fuentes en la izquierda norteamericana de filiación socialdemócrata, por un lado, y en la obra de Leo STRAUSS, por otro. De su cruce resulta un programa filosófico-político estructurado según tres dogmas: a) la creencia en la existencia de un Bien superior; b) la necesidad de reestablecer un orden social jerárquico; y c) la exigencia de activar un programa civilizatorio y democratizante en los planos nacional e internacional. Ciertamente, como CUSSET señala, los casos biográficos de sus ideólogos, tales como PODHORETZ o Irving KRISTOL (antiguo militante troskysta), registran una conversión, operada en el contexto de la Guerra Fría, que dota a este movimiento de cierta dosis subversiva. Pero en rigor, más que como reacción ante los devaneos libertarios, el neoconservadurismo se explica genéticamente como corriente anticomunista, cuyos autores más adelantados, tipo Daniel BELL, anuncian ya en los cincuenta el –paradójicamente posmoderno– fin de las ideologías. En su origen, tal diagnóstico no equivale a la simplista versión demócrata-liberal de FUKUYAMA; sencillamente constata con cierta lucidez el agotamiento del ímpetu utópico y la obsolescencia de la emoción como factores de la acción política, así como la convergencia político-funcional que la industrialización supone. No obstante, será el agitado clima social de los sesenta, con todas las implicaciones contraculturales que incorpora, el que explique el rasgo moralizante que caracteriza al neoconservadurismo, así como su vuelta a la religión.
Sin salirnos de momento del punto de vista técnico el concepto nuclear sobre el que se levanta el movimiento es el de gobernanza{20}. El planteamiento de partida comparte en principio el clásico diagnóstico económico del socialdemócrata O’CONNOR, según el cual el Estado se enfrenta a la contradictoria tarea de posibilitar la acumulación de capital para obtener a su vez el poder impositivo capaz de asumir las reclamaciones sociales, legitimando así su ejercicio. El problema, según los neoconservadores, es que el incremento de expectativas sociales que genera el Estado del bienestar ha ido creciendo hasta un nivel tal que este ya no puede hacerse cargo de las demandas de la sociedad. Al poco lucrativo proteccionismo del sistema se suma la crítica al sobredimensionamiento de los servicios públicos, de cuya proverbial ineficacia nadie se haría cargo, quedando las responsabilidades difuminadas tras el entramado burocrático, y deslegitimada en definitiva la noción de autoridad política. La solución a dichos problemas en el ideario neocon pasaría, en primer lugar, por recuperar parte de las directrices neoliberales (rebajando las prestaciones sociales, privatizando servicios públicos) y, en segundo lugar, por restringir los controles de legitimidad democrática del sistema político, lo que resulta todavía más polémico. De hecho, mientras que autores como KRISTOL o BELL procuraban todavía resguardar la componente intervencionista del Estado, llamando a una delimitación de las necesidades sociales que orientase –frente a la fe libertaria de la autorregulación de los deseos ilimitados–, el equilibro entre eficacia y equidad, nadie pareció cuestionar la institucionalización de instancias de conocimiento independientes, ajenas al control democrático{21}. Esta solución conecta con la preocupación moral que, en definitiva, fundamenta teóricamente al neoconservadurismo. Se ha hecho popular localizar en la reactivación del fundamentalismo protestante norteamericano la razón de ser del neoconservadurismo. En línea con la tesis weberiana que explica el éxito del capitalismo en clave ética (volviendo del revés la metodología marxista), la corriente neoconservadora insiste en efecto en recuperar los principios morales fundacionales en aras de asegurar la pervivencia del sistema económico, tanto como de la propia civilización occidental. En dicho contexto, la mención a la obra de Leo STRAUSS no viene sino a mitificar esta corriente de pensamiento. Más allá de su preocupación por la crisis moral occidental, en todo caso inserta en la mucha más amplia crisis de la modernidad que estudia; o de su interpretación elitista de la democracia –que muy forzadamente intersectaría en el gusto tecnócrata–, no vemos sino un tenue hilo de unión que le vincule al neoconservadurismo, tirando más bien del halo esotérico que inspira su obra. En todo caso, habría de ser en su colega transatlántico Alexandre KOJÈVE donde podrían encontrarse mayores afinidades, habida cuenta del componente hedonista que detecta en la sociedad norteamericana de los cincuenta, amén de su simpatía hacia la apocatástasis del fin de la historia{22}. Precisamente, de tal rasgo parte el análisis de la crisis espiritual que combaten los neoconservadores. Observando la degeneración del sistema valorativo como resultado de las políticas del Estado del bienestar, encuentran en las ensoñaciones romántico-culturales de cuño continental las causas del criticismo anti-burgués. Alimentado además por una clase cultivada de intelectuales y jóvenes de extracción media alta que, una vez garantizada la seguridad económica, reclama la satisfacción de valores post-materiales de cuño ético y estético –sin abandonar por lo demás unos patrones de conducta exacerbadamente individualista. La descripción enlaza propiamente con el mundo universitario de la French Theory, ya referido. Por supuesto, el error de los neoconservadores consistió en leer la realidad de forma inversa, puesto que lo que precisamente ha erosionado los principios morales del capitalismo ha sido el propio desarrollo del mismo. Y de hecho así lo vio en parte el propio Daniel BELL en Las contradicciones culturales del capitalismo, volcando sobre la estructura tecno-económica el factor explicativo. Su trabajo parte de la distinción de la sociedad en tres ámbitos –teconoeconómico, político y cultural{23}–, sujetos cada uno de ellos a normas y ritmos autónomos cuya mutua colisión produciría las contradicciones del sistema. El texto nos viene a mostrar otra vez cómo la modernidad cultural rompe con el pilar protestante del capitalismo, levantado sobre el principio de la gratificación postergada, sólo que ahora se reconoce que la ubicación del individuo como unidad de análisis referencial se debe a la lógica funcionalista del orden tecnoeconómico. Inmediatamente, el impulso que deriva de su autonomía adquiere un tinte libertario en el mundo artístico, porno-pop según sus términos, que se opone moralmente a aquel. No obstante, nuestro autor acaba envolviendo su análisis en el contexto de secularización operado en el XIX, por lo que su consideración acerca de la falta de un sistema de valores arraigado como amenaza social evoca un enfoque plenamente neoconservador.
IV. Poses posmodernas
A través del estudio de las producciones culturales del posmodernismo cabe abundar en la interrogación central de nuestro artículo, la de si el propio post-estructuralismo no ha venido sino a hacerle el juego al desarrollo del capitalismo. Avancemos, volviendo sobre el libro de CUSSET. Según este, es precisamente en el mundo cultural donde más claramente se percibe la interconexión entre el discurso de talante subversivo, su inmediata aplicación práxica en términos performativos y las técnicas de promoción propias de la comunicación mercantil. La red cultural constituida por el artista junto a los productores (galerías, editoriales, discográficas, etc.) y la prensa crítica –institucionalizada ya a mediados del siglo [XX] en Estados Unidos–, se insinúa como un campo propicio a la explotación del lenguaje post-estructuralista. CUSSET enfatizará de nuevo en la deformación a la que se ve sometida la French Theory. Sin embargo, también de nuevo no resulta impertinente insistir en la cómoda ambivalencia en que tal conclusión se mueve. No habría más que recordar cómo las corrientes neoexpresionistas o neoconceptualistas, herederas de la línea romántico idealista que exalta el arte del genio creador, juegan a celebrar el deseo cuando no el consumo codicioso del capitalismo avanzado, llevando la complicidad con el sistema hasta su paroxismo. Se da en todo ello un punto irónico, desaforado, pero ingenuamente revolucionario, como el que lleva al propio Baudrillard a lanzar sin tapujos la idea de la sobrepuja insensata, mercantilizando el arte más allá del mercado. Por añadidura, no podríamos completar estas consideraciones sin mentar la afamada relación entre la arquitectura y el deconstruccionismo. Filosóficamente, el deconstruccionismo encuentra un aval matérico en el lenguaje arquitectónico, recuperando para su discurso problemáticas espaciales y urbanas. Más que como metáfora de la destrucción, nos advierte Peñalver, su mensaje consiste en tratar de pensar «sin limitación axiomática, sin coerción metafísica o clasicista»{24}. A su vez, la arquitectura deconstruccionista, crítica frente al funcionalismo, se centra en explorar las posibilidades habitables de un espacio dislocado, orientado al desplazamiento o los acontecimientos, y susceptible de leerse como un texto. Ya conocemos en qué puede desembocar este gesto. Difícilmente la referencia a ADORNO –«el arte no debe ofrecerse a que la estética le prescriba las normas..., sino desarrollar en la estética la fuerza de la reflexión que no podría consumar solo»{25}– ofrece una justificación sostenible a día de hoy. Por lo demás, y como no podría haber sido de otra forma, la influencia del post-estructuralismo desbordó el registro de las bellas artes, dispersando sus conceptos en el desarrollo tecnificado que cobra la cultura, a través del cine, la música electrónica o internet. Justamente, esta capacidad de amoldamiento de la French Theory en los más variopintos terrenos es la que nos devuelve a la cuestión central: ¿no estaríamos ante el reflejo ideológico más sofisticado del capitalismo avanzado?
Tal es la tesis del marxista Fredric JAMESON. Reinterpretando la lógica del posmodernismo bajo las coordenadas del materialismo histórico, ve en ella la expresión superestructural o norma cultural hegemónica de la dominación militar y económica estadounidense. Ya en su artículo de 1984{26}, denunciaba los efectos de un discurso supuestamente vanguardista que, basado en el debilitamiento de la conciencia histórica, ya no podía escandalizar a nadie. Su análisis mostraba cómo tras la exaltación del fetichismo en el pop-art no opera una lectura crítica, resultando una lectura insípida y plana del arte –toda vez que se eliminan las exégesis críticas fundadas en las distinciones clásicas (esencia-apariencia; autenticidad-inautencidad; significado-significante; etc.). Incluso la lectura lacaniana queda lastrada al renunciar al componente patológico. Análogamente a lo que sucede en el plano lingüístico, la ruptura de la cadena del significante mitiga la capacidad para ordenar temporalmente nuestras vivencias, precipitándonos hacia la intensidad de un presente intemporal eufórico. La entrega al puro goce suspende el factor histórico de la producción cultural, sustituyendo los contenidos de nuestro pasado en estereotipos del mismo, a través de remakes, del recurso a la nostalgia, la imitación de estilos, el simulacro o, en definitiva, el pastiche –una parodia sin mordiente irónica. Su óptica marxista explica tal situación recurriendo, no tanto al desarrollo tecnológico cuanto a la evolución del capitalismo que se halla en su origen, sujeto a tres fases de automatización según la hipótesis de E. MANDEL. Tras las dos revoluciones industriales, la producción de ingenios electrónicos y nucleares inaugurada en los cuarenta desencadena una era del capitalismo multinacional que transforma nuestro modo de relacionarnos con el mundo, orientado ahora a la reproducción y el consumo, más que a la producción. Según JAMESON, el tipo de cultura que ello genera (la industria cultural), varada en la celebración recurrente del hedonismo estético, elimina el significado de los proyectos colectivos. Frente a ello, su visión materialista le lleva a apostar por una estética pedagógica –a través de la confección de mapas cognitivos– que logre renovar nuestra representación del lugar que ocupamos, devolviéndonos la capacidad de acción.
Tal vez la conclusión de JAMESON continúe vigente. No es en todo caso descabellado sugerir una dinámica de retroalimentación que se produce entre el discurso post-estructuralista y el del neoconservadurismo. Recuperando el libro de CUSSET esta parece ser la tesis de izquierdistas como Todd Gitlin, quienes advierten cómo la lectura culturalista de los conflictos políticos planteada por la post-izquierda no hace sino rubricar la tesis neoconservadora del «choque entre civilizaciones». El libro de CUSSET nos revela incluso cómo a través del New York Times se pactaron de antemano debates entre representantes de ambas corrientes{27}. No obstante, no es tal la opinión del propio CUSSET, quien se afana en salvar la herencia de la French Theory en la medida en que «la temática de la diferencia es hoy el lugar de los cruces más fecundos, el único medio de articular la micropolítica con las luchas sociales, de conectar los decretos abstractos de la comunidad con los problemas del cuerpo y de lo cotidiano»{28}. Su complicidad llega al punto de sostener cómo el legado de la French Theory se ha diseminado en una red de filósofos transfronterizos, desapareciendo a causa de sus efectos en una suerte de muerte de éxito. Más que en la perpetuación del culto, el post-estructuralismo muta gracias al fértil reciclamiento de conceptos surgidos treinta años atrás, renovándose en las figuras de una nueva generación (otra, más que nueva) que enlazaría a pensadores franceses, como Alain BADIOU, Jacques RANCIÈRE o Jean-Luc NANCY, con nombres extranjeros, tales como ŽIŽEK, NEGRI o AGAMBEN{29}. Estos no vacilan ahora en abordar cuestiones directamente políticas, mediante el prisma de categorías que rompen con los esquemas normativos clásicos: el distanciamiento respecto a las antiguas conceptuaciones marcan el rumbo de una corriente ecléctica, crítica y comprometida –si bien algo abstracta–, cuyas aplicaciones están aun por ver. Cabría afirmar que recogen el testigo del último DERRIDA, cuyo Espectros de Marx quizá sea la pieza clave para calibrar la dimensión práctica del pensamiento de la diferencia. Un libro, digámoslo desde el principio, de marcado carácter ético, por mucho que su tono renuncie a tratamientos conceptuales al uso. El recurso a la noción de espectro dota de una ambivalencia tal al texto –obviamente deliberada– que la obra de MARX aparece, tras la espesura retórica, prodigiosamente arborescente, disuelta en un humedal de distintas dimensiones enfrentadas entre sí. Partiendo de un tiempo que se encuentra shakespearianamente «fuera de quicio», el objetivo de DERRIDA apunta hacia la expectativa de un futuro más justo, en tanto un ajuste de los goznes del tiempo logre que las junturas de lo hoy disyunto encajen. Pero frente al esquema que propone un modelo regulador donde, al modo jurídico, las normativas cuadren con los hechos, DERRIDA nos habla más bien de una justicia digamos actitudinal, no tanto de una operación distributiva o retributiva, cuanto de una exposición no calculada hacia el otro, de una hospitalidad incondicionada. En está línea, la obra de Marx vendría a convocar múltiples lecturas de entre las cuales nuestro autor extrae, más que una interpretación, un precedente a la deconstrucción, una singular tentativa que tuvo la capacidad de desmitificar hegemonías, denunciar las antinomias sociales –detectadas y reiteradas más adelante en el lenguaje– y revelar el componente práxico de la alteridad. Al hilo de la fantasmática primera frase del Manifiesto, DERRIDA confronta dos visiones, dos conjuras frente al asedio marxista, la visión liberal y la visión de la vigilante ortodoxia, pero cuyas lógicas vienen a ser la misma: aquella que prefigura el fin de la historia. A este respecto, la tesis de Fukuyama aparece interpretada en clave evangélica como buena nueva, o advenimiento de la tierra prometida. Discurso de una hegemonía ideal, levantado sobre la racionalidad económica y la hegeliana lucha por el reconocimiento (ya completada), entremezclada sin embargo –y enturbiada– con una lógica del testimonio o de la evidencia empírica que, de serlo, no tendría por qué anunciarse. Precisamente de este hiato se nutriría asimismo aquella lógica marxista que mide las lacras del orden mundial (paro, hambrunas, carrera armamentística, guerras interétnicas, etc.) en términos de distancia entre la realidad y la norma fija –cálculo esclerótico incapaz de asimilar el devenir incesante de la realidad.
¿Qué significa entonces el marxismo para DERRIDA? Ante el mesianismo escatológico, se nos propone una salvaguarda de la indeterminación, un conceder margen a la posibilidad de un acontecimiento inserto en el hiato, surgido no de un programa, sino de una promesa, más concretamente: de la responsabilidad que nos otorga la experiencia de una promesa. Un mesianismo sin mesianismo provisto no obstante de un mínimo precepto a respetar: ese concepto de justicia no deconstruible, entendido como darse al otro sin reserva. El juego temporal que propicia la noción de espectro entre pasado y futuro posibilita una ángulo desde el que el marxismo continua estableciendo una guía para el futuro, en la cual el hombre se resarcirá definitivamente de su identidad onto-teológica, ejerciendo entonces la responsabilidad heredada de explotar su dimensión hiper-crítica hasta el límite de la autocrítica, sin el cual resulta vano todo proyecto trasformativo o emancipatorio. Sin menoscabo del estimulante horizonte aquí planteado, la acentuación del polo crítico de la obra marxiana se fundamenta a nuestro parecer en dos premisas de complicada defensa. Por un lado, en relación al orden sociopolítico vigente, DERRIDA da por supuesto un estado de cosas algo simplista, acorde con cualquier descripción de corte antisistema. Y, por ende, frente a las habituales denuncias de crisis de representatividad de las democracias parlamentarias, de los peligros que comporta el poder tecno-mediático, del discurso humanitario de los Estados con el que se justifican los intereses capitalistas, o del grado de desigualdad económica en que se haya sumida la humanidad, DERRIDA reclama una Nueva Internacional encarnada en una Alianza sin contrato, coordinación, patria u organismo que anude a sus miembros. No nos detendremos en detallar las carencias institucionales de la propuesta. Consideremos más bien cómo ésta, aun enraizada en el reiterado ensayo de reformulación de las categorías económico-políticas, toma su fundamento de una reinterpretación fenomenológica de MARX, en lo que representa el segundo punto discutible de su visión (en conexión con lo anteriormente expuesto). Efectivamente, en los últimos compases de su libro, DERRIDA reconstruye el sentido de las obras marxianas a la luz de un «efecto fantasma» procedente de la conciencia fenomenológica. Fe de ello da su reinterpretación de la crítica de MARX ante al proceso de fenomenologización de la realidad que opera en la «ideología alemana» –y más concretamente en su caso: en la obra de Max Stirner. Y en vez de aceptarla, el francés retoma –o así lo entendemos– el componente intencional de la conciencia como condición de posibilidad de la experiencia (y por tanto del acontecimiento por venir), a fin de salvaguardar –se nos dirá– al propio MARX. Esta lectura la extenderá subsiguientemente a El Capital, registrando el misticismo de la mercancía que se desprende del proceso que transforma el valor de uso de los productos a su valor de cambio, quedando a su vez en suspenso el carácter social del trabajo. Ahora bien, frente a la antigua esperanza de trastocar los condiciones productivas, reajustando el proceso, DERRIDA vuelve a apelar a aquella noción de justicia que se abre paso a través de los señas virtuales que nos insinúa una conciencia tan experta como intacta, para –en línea con toda una tradición literaria francesa– dar voz a lo indecible.
V. Conclusión
A estas alturas de nuestro estudio se nos permitirá que –ya esbozadas tales orientaciones idealistas– dudemos del alcance práxico de la visión post-estructuralista. No es cuestión ahora de abundar más en el reproche que no entiende qué tipo de transformación social se pretende realizar cuando se relativiza el estatus ontológico de la propia realidad. Se trata más bien de llamar la atención en las condiciones epistémicas de las que se parte. Más allá de las soflamas que consideran al post-estructuralismo como «la prolongación epigonal del antihumanismo alemán»{30} –restringiendo su derivación yanqui a «una interpretación estadounidense de lecturas francesas de filósofos alemanes»– o que piensan que «todas las políticas fundadas en el primado de la diferencia son necesariamente fascistas»{31}, habríamos de detenernos a reflexionar qué grado de aceptación merece el intento de flexibilizar las estructuras lógicas del pensamiento. BOURDIEU, en el contexto de un discurso sobre la forma-Estado, llamaba a no banalizar el radicalismo epistémico reduciéndolo a un cuestionamiento político de signo pulsional anarquista, mas lo hacía en nombre de un revolucionarismo simbólico que, antes que convulsionar el conformismo moral, se sacudiese del conformismo lógico{32}. Precisamente este punto es del que cabe sospechar, si es que se extiende a comulgar con tesis como las de un Bruno LATOUR. Recordemos cómo LATOUR, partiendo de sus estudios realizados sobre laboratorios científicos de investigación, lleva la hipótesis de la construcción social de las ciencias a la conclusión de que éstas no existen fuera del ámbito de los propios laboratorios o de la mente de los científicos que interpretan sus resultados. Sosteniendo que el método de la prueba empírica verificacional no se produce en la práctica científica salvo en contadas ocasiones, pone entre paréntesis –muy posmodernamente– el propio concepto de modernidad, al estar fundamentado en ese método «fantasma». Evidentemente, tales consideraciones de la ciencia como un sistema de creencias y de tradiciones culturales nos conectan al legado de LÉVI-STRAUSS. De ahí que no consideremos determinante el contraste que establece CUSSET entre la dirección más epistemológica que van adoptando en Francia los estudios post-estructuralistas frente al tono paulatinamente militante que va extendiéndose en Estados Unidos –como si las repercusiones sociales del relativismo cognitivo tuviesen un alcance más modesto que las meramente culturales. En definitiva, a nuestro parecer, antes que como ejercicio de utilidad política, posiblemente sea tan sólo como tratamiento crítico (recurrente cuestionamiento de las jerarquías y prioridades establecidas; constante ruptura y rearticulación de las estructuras políticas, sociales o literarias analizadas), donde quepa cifrar la contribución más relevante de la French Theory.
Concluyamos. Quizá en esa tercera alternativa tan denostada por CUSSET –la de la tradición liberal francesa que recupera a CONSTANT y TOCQUEVILLE que integra a RAWLS, que produce historiadores del rango de FURET o filósofos como FINKIELKRAUT, la que sin duda recoge el legado de ARON o BERLIN– pueda vislumbrarse una alternativa no tan vertiginosa ni audaz, pero acaso más sólida para encarar los obstáculos planteados sobre el terreno socio-político actual: el cuestionamiento de derechos fundamentales, la fragilidad del tejido social, la vulnerabilidad de las instituciones o la erosión del sistema educativo. Son conocidos los reproches que ha recibido el rebrote del discurso humanitarista durante la década de los noventa, en tanto su ascendencia kantiana (de cuño idealista) resulta combinable con la activación de misiones militares de injerencia humanitaria, de complicada legitimación. Por nuestra parte, y sin ánimo de reabrir un debate que desborda el formato del presente artículo, no estimamos incompatible sostener una defensa sin fisuras de las libertades fundamentales en clave materialista y rigurosamente política, más que idealista y moral: considerando tales derechos –individuales y grupales– en tanto conquistas históricas, que requieren por ello un continuo compromiso y esfuerzo social. Programa nada reaccionario, a nuestro entender. Finalicemos confrontando dos citas para terminar de decantar explícitamente el sesgo de nuestro artículo. No se trataría, como afirmaría BOURDIEU, de «invertir la representación dominante... y de mostrar que el conformismo está del lado de la vanguardia [manteniendo que]: la verdadera audacia es de quienes tienen el valor de desafiar el conformismo del anticonformismo»{33}, se trata sencillamente de combatir la orientación a invocar el «diálogo en nombre de una religión de la diferencia que lo excluye absolutamente» en virtud de la cual «la aniquilación del individuo recibe el nombre de libertad, y el vocablo cultura sirve como estandarte humanista de la división de la humanidad en entidades colectivas, insuperables e irreductibles»{34}.
Haz click aquí para ver El grado cero de la escritura de R. BARTHES
Haz click aquí para ver El efecto de realidad de R. BARTHES
Haz click aquí para ver Crítica y verdad de R. BARTHES
Haz click aquí para ver Introducción al análisis estructural de los relatos de R. BARTHES
Haz click aquí para ver el paper Entrevista a R. BARTHES de Norman BIRON
Haz click aquí para ver los archivos del Centre Michel Foucault
Haz click aquí para ver el paper Michel Foucault, un ejemplo de pensamiento posmoderno de J. PASTOR MARTÍN y A. OVEJERO BERNAL
Haz click aquí para ver Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas de M. FOUCAULT
Haz click aquí para ver Vigilar y Castigar de M. FOUCAULT
Haz click aquí para ver Microfísica del poder de M. FOUCAULT
Haz click aquí para ver el paper El sujeto y el poder de M. FOUCAULT
Haz click aquí para ver el paper Michel Foucault: sujeto e historia de E. CASTRO
Haz click aquí para ver el paper Jacques Derrida: leer lo ilegible de C. GONZÁLEZ-MARÍN
Haz click aquí para ver La retirada de la metáfora de J. DERRIDA
Haz click aquí para ver Mal de archivo. Una impresión freudiana de J. DERRIDA
Haz click aquí para ver el paper Envío de J. DERRIDA
Haz click aquí para ver Espectros de Marx de J. DERRIDA
Haz click aquí para ver La diferencia de J. DERRIDA
Por Pablo PALLAS
El director Tom GUSTAFSON del filme Were the world mine ha recibido por su trabajo diversos premios internacionales, según lo afirman Stephen HOLDEN en The New York Times y Adam HETRICK en Playbill. Otra crítica, como la de S. N. KROCHMAL en Out Magazine, hizo hincapié en la "inventiva" y "extrañeza" que se intentan con este casi-musical. Para Ernest HARDY de Village Voice, en cambio, la película se hallaría confirmada en el "patetismo" (y habría que agregar... y en la carencia de una tragedia, algo propio de la pop culture). Esta producción -de alguna manera, en correspondencia con la literatura shakesperiana- relata los deseos amorosos de un estudiante gay hacia un rugbier. Es Mercucio quien dice a Romeo "Si el amor te maltrata, maltrátalo tú: si se clava, lo clavas y lo hundes"; claro que este núbil personaje que es aconsejado posteriormente muere, a causa de su inmediatez y perspectiva del mundo que confunde vida con muerte. Y entendiendo que hay una vasta antecedencia de análisis shakesperianos que se sustentan de la propia French Theory, bien podría intentarse elaborar alguna conjetura semiológica acerca del discurso que compone el filme -asumiendo su narrar como actante, en función de estereotipos y arquetipos tensionados- para comprender sus múltiples "incrustaciones" transaccionales (discutiéndose, finalmente, el neoconservadurismo moral que trasvasa lo "vívido" y que es escopo político de la crítica formulada por FERNÁNDEZ LEOST, manteniéndose un sistema de relaciones reconcentrado en lo volitivo del ser y enserido, además, en un democratismo armonioso).











.png)


























.jpg)





.png)












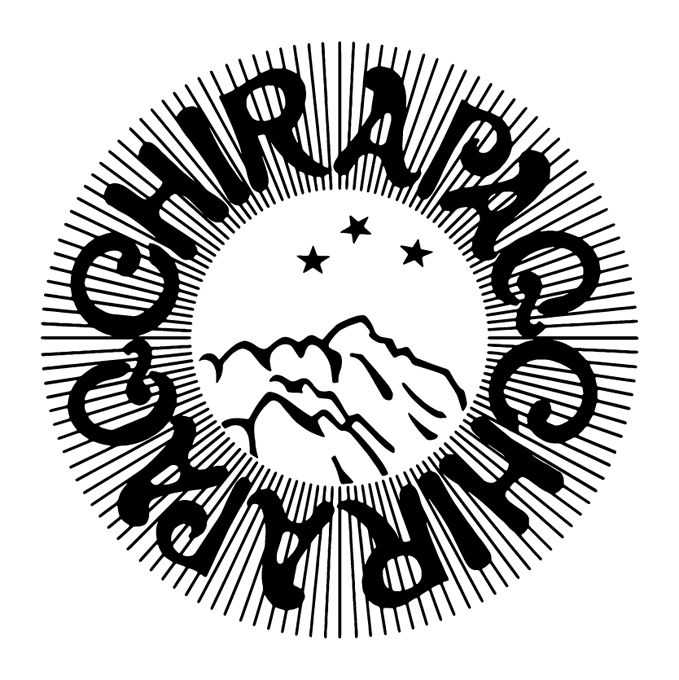

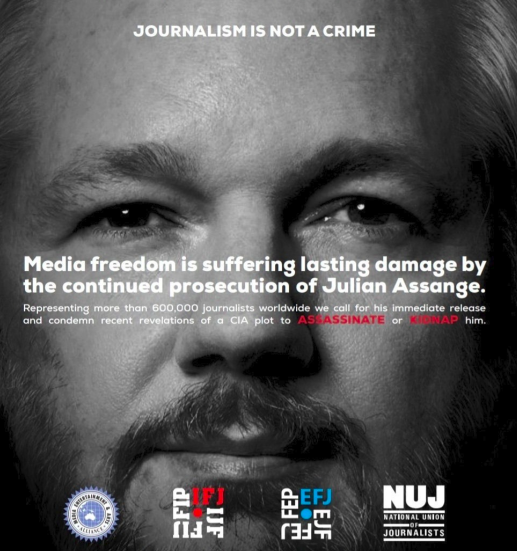




.png)





















.png)



.png)




.png)





.png)





























.png)
/regions/2022/04/21/6261763fc435e_logo-candidatecml-page-0001.jpg)



.jpg)


















.png)
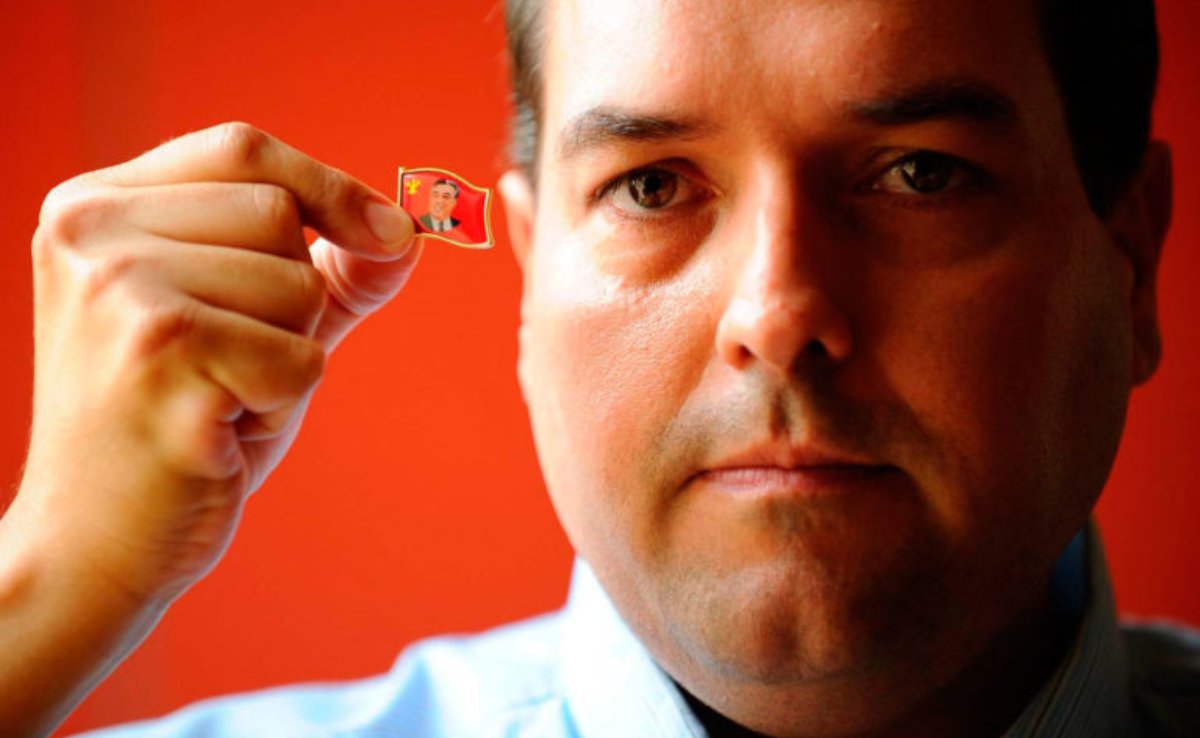
.png)

.png)








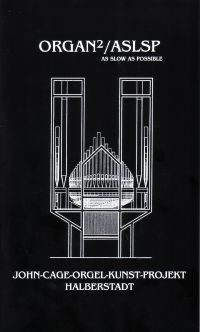



















.jpg)



































